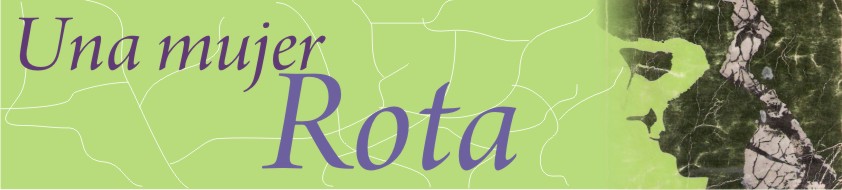Querida:
En tu ausencia prolongada he recuperado todos mis deliciosos espacios personales. Amigos, pasatiempos, delincuencias menores. No era cierto eso que decían, que debía preocuparme, que era hora de abrirle las ventanas a la pena para que viniera toda. He comprado plantas nuevas y un vestido. Las riego todos los días. Al vestido no. Sonrío, hago mi trabajo, visito a mi familia. Me he vuelto más rigurosa con mis hábitos alimenticios. Me aplico cremas y perfumes. Estoy pensando en cambiarme el peinado y también quisiera leer más. En las noches, salgo a caminar y muerdo bocados de viento y pólen. Lo hago a la hora en que solíamos hablar por teléfono, querida mía. Y no serás más mía. No tendré propiedades materiales ni fisiológicas. Seré libre. He tomado tu retirada con gran prudencia y serenidad. Claro que ha sido todo en nuestro beneficio. Los días pasados lo han constatado. Querida, quiero contarte que estoy bien y que estaré mejor.
Sólo un asunto pequeño me ha tenido en vela el día de hoy. Y es que he sentido la imperiosa necesidad de verte la cara. Quizás tan sólo escuchar tu voz, contarte algún acontecimiento, discurrir humores absurdos. Y entonces caí en cuenta de que ya no serás mía ni yo tuya y que seremos libres como el frío. He recordado que tomamos la despiadada determinación de separarnos y entonces ni tu cara, ni tu voz, ni tus humores absurdos. ¿Y qué hace una si cualquier día tiene el antojo de acercarle la mano a la otra? La mano, la yema de un dedo. Rozar, rozarte. ¿Qué hace una? ¿Qué hago yo, querida mía? Sólo ese pequeño asunto, la brasa en el vientre de no poder acercar mi yema. Nunca más.
Y sin embargo te aseguro que estoy bien. He ido de compras, limpié la casa, hice planes para el fin de semana.
miércoles, 27 de octubre de 2010
martes, 26 de octubre de 2010
La vida sigue transcurriendo burlona, impasible.
Qué error el sol, los niños, los jardines.
Cuánta infamia, querer pretender tanta primavera.
Distribución de la belleza, qué insolencia.
Belleza era ella, monopolizada.
En calendarios indolentes,
hojitas de noviembre, en la punta de la lengua.
Qué error el lunes, el martes, el viernes.
Desatinos del tiempo.
Horas indómitas, sicarias de mi parálisis.
Destejan las agujas.
No he despabilado el sueño,
el terrible sueño de su color exquisito.
De tanto nombrarla se hizo vida,
se hizo muerte
y se fugó.
Aún hoy, los días vandálicos
perfuman el candor de la nueva temporada.
Anuncian pétalos, corretean desnudos.
Y se mofan de mi burda incapacidad
de ver belleza en los canteros,
en las risas, en las lunas amarillas.
Qué error el sol, los niños, los jardines.
Cuánta infamia, querer pretender tanta primavera.
Distribución de la belleza, qué insolencia.
Belleza era ella, monopolizada.
En calendarios indolentes,
hojitas de noviembre, en la punta de la lengua.
Qué error el lunes, el martes, el viernes.
Desatinos del tiempo.
Horas indómitas, sicarias de mi parálisis.
Destejan las agujas.
No he despabilado el sueño,
el terrible sueño de su color exquisito.
De tanto nombrarla se hizo vida,
se hizo muerte
y se fugó.
Aún hoy, los días vandálicos
perfuman el candor de la nueva temporada.
Anuncian pétalos, corretean desnudos.
Y se mofan de mi burda incapacidad
de ver belleza en los canteros,
en las risas, en las lunas amarillas.
lunes, 25 de octubre de 2010
Una mujer se ha perdido
Ya no nos hablamos más, pero esto lo hemos decidido de manera higiénica y rotunda. Porque es lo mejor para las dos. Porque esto así no va. Porque nos lastimamos, porque no es el momento, porque yo quiero, porque ella no puede.
Estrechamos manos y firmamos el pacto de silencio. Nos eliminamos de las agendas telefónicas y de todas las formas de contacto. Nos saludamos cortésmente, pero nos ladramos ojalases. Ya no miro sus fotos. Me he prohibido oler la ropa que dejó en casa. Evito inventarla en prosas y versos. He dado vuelta el lomo del libro que me prestó. No acecho mujeres para dar con su perfume. He sellado mi nariz. Cada vez que la pienso, de ceño firme me chisto los pensamientos. No compartimos espacios físicos, eventos o actividades. No hemos dejado amigos en común, ni cuentas pendientes. Somos latitudes remotas. Viajamos en paralelo. Nada ha quedado librado a la fortuna.
Sólo la intención podrá enlazarnos.
Estrechamos manos y firmamos el pacto de silencio. Nos eliminamos de las agendas telefónicas y de todas las formas de contacto. Nos saludamos cortésmente, pero nos ladramos ojalases. Ya no miro sus fotos. Me he prohibido oler la ropa que dejó en casa. Evito inventarla en prosas y versos. He dado vuelta el lomo del libro que me prestó. No acecho mujeres para dar con su perfume. He sellado mi nariz. Cada vez que la pienso, de ceño firme me chisto los pensamientos. No compartimos espacios físicos, eventos o actividades. No hemos dejado amigos en común, ni cuentas pendientes. Somos latitudes remotas. Viajamos en paralelo. Nada ha quedado librado a la fortuna.
Sólo la intención podrá enlazarnos.
domingo, 24 de octubre de 2010
Una mujer rota
Si la mirabas de lejos, Ana daba pena. Y de cerca sí, efectivamente no había explicación afortunada para la butaca vacía junto a ella.
Poco rato antes se lo había avisado en un corto mensaje de celular: "Disculpá. No puedo acompañarte al teatro hoy. Que la pases bien". Ana en inmediata perplejidad porquécómocuándodóndequé. Nada. Sólo el mensaje de ella. Y el llamado urgente de Ana, hambriento de palabras que llenaran asientos, la reiterada ausencia. Pero ¿qué podía decirle ella? ¿Qué, que no hubiera dicho ya tantas veces? Después de las constantes negativas, no importaban los porqués. Su rechazo degollaba el camino andado, o el que Ana andaba sola, armando con su sombra una persona, la que quería que estuviera a su lado, a la altura de las cincunstancias y como dios manda, aunque el muy cínico nunca mandara en el camino de Ana.
Súbitamente se vio envuelta en una pantomima telefónica en el medio del viaje en tren hacia el teatro. Mientras discutía con la voz del otro lado de la línea, esa que convertía sus entrañas en polvo, Ana recordó haber sido alguna vez una pasajera más del tren, de las que miraba ese tipo de gente, horrible, pública, desenfadada, hablando a los gritos en sus telefonitos tristes, intentando sanar la vida en una conversación excesivamente cara, en cinco minutos de vida y de muerte. Los veía y no podía dejar de pensar lo diminutas que debían ser sus existencias, tratando de escurrirle un sentimiento a ese pequeño aparato. Esa sed de resolverlo todo en pleno viaje, qué vergüenza, ¡contenéte querida! Pero ahora era Ana la que estaba dando ese espectáculo histérico, frente a todos, aunque todos eran nada, dibujitos de cartón que pasaban movidos por la mano del dios cínico que no la visitaba nunca, movidos como marionetas en el escenario en el que estaba inserta. Y del otro lado de la línea, ella explicándose, maullando palabras, sorbiendo el alma de mate amargo de Ana, que trataba de manotear el respirador artificial, porque sentía que se iba, se iba, marionetas caminando, tren, estaciones, viento, ella, su voz, ruido, ¿qué? no te escuché, no, no te quiero ver más, esto me hiere, ¿entendés? (¡esto me mata!, pero eso no lo dijo). Al cortar la comunicación, desvaída caminó vagones hasta sentarse en el piso del furgón, junto a una señora. Y como vomitando jugos encandescentes lloró desesperadamente, abrazada a sí misma, lloró a gritos ensordecidos por el escándalo del tren.
En un rapto, la setentona con su labial rojo carmesí, las mejillas cruelmente ajadas y unas zapatillitas brillantes, tomó a Ana del brazo y le preguntó:
- ¿Adónde vas?
- Al centro-. Respondió, como quien recibe la mano del dios ausente, para ser devuelto a la vida.
- ¿Vas al recital de La Renga?
Y no, el dios de los humanos seguía sin rastro. Ana permaneció muerta.
Caminó sin vida hasta el teatro. Se sentó en la butaca y apoyó sus cosas sobre la butaca de ella, la faltante, en el asiento de su desaparición.
Si me mirabas de lejos era tan triste, que no quería ser yo. Quería ser otra, que contara la historia de una mujer rota, en una butaca rota, junto a un asiento roto y tan solo que estaba lleno de ausencias.
La ausencia de ella, la ausencia de dios.
Y ninguna explicación afortunada.
Poco rato antes se lo había avisado en un corto mensaje de celular: "Disculpá. No puedo acompañarte al teatro hoy. Que la pases bien". Ana en inmediata perplejidad porquécómocuándodóndequé. Nada. Sólo el mensaje de ella. Y el llamado urgente de Ana, hambriento de palabras que llenaran asientos, la reiterada ausencia. Pero ¿qué podía decirle ella? ¿Qué, que no hubiera dicho ya tantas veces? Después de las constantes negativas, no importaban los porqués. Su rechazo degollaba el camino andado, o el que Ana andaba sola, armando con su sombra una persona, la que quería que estuviera a su lado, a la altura de las cincunstancias y como dios manda, aunque el muy cínico nunca mandara en el camino de Ana.
Súbitamente se vio envuelta en una pantomima telefónica en el medio del viaje en tren hacia el teatro. Mientras discutía con la voz del otro lado de la línea, esa que convertía sus entrañas en polvo, Ana recordó haber sido alguna vez una pasajera más del tren, de las que miraba ese tipo de gente, horrible, pública, desenfadada, hablando a los gritos en sus telefonitos tristes, intentando sanar la vida en una conversación excesivamente cara, en cinco minutos de vida y de muerte. Los veía y no podía dejar de pensar lo diminutas que debían ser sus existencias, tratando de escurrirle un sentimiento a ese pequeño aparato. Esa sed de resolverlo todo en pleno viaje, qué vergüenza, ¡contenéte querida! Pero ahora era Ana la que estaba dando ese espectáculo histérico, frente a todos, aunque todos eran nada, dibujitos de cartón que pasaban movidos por la mano del dios cínico que no la visitaba nunca, movidos como marionetas en el escenario en el que estaba inserta. Y del otro lado de la línea, ella explicándose, maullando palabras, sorbiendo el alma de mate amargo de Ana, que trataba de manotear el respirador artificial, porque sentía que se iba, se iba, marionetas caminando, tren, estaciones, viento, ella, su voz, ruido, ¿qué? no te escuché, no, no te quiero ver más, esto me hiere, ¿entendés? (¡esto me mata!, pero eso no lo dijo). Al cortar la comunicación, desvaída caminó vagones hasta sentarse en el piso del furgón, junto a una señora. Y como vomitando jugos encandescentes lloró desesperadamente, abrazada a sí misma, lloró a gritos ensordecidos por el escándalo del tren.
En un rapto, la setentona con su labial rojo carmesí, las mejillas cruelmente ajadas y unas zapatillitas brillantes, tomó a Ana del brazo y le preguntó:
- ¿Adónde vas?
- Al centro-. Respondió, como quien recibe la mano del dios ausente, para ser devuelto a la vida.
- ¿Vas al recital de La Renga?
Y no, el dios de los humanos seguía sin rastro. Ana permaneció muerta.
Caminó sin vida hasta el teatro. Se sentó en la butaca y apoyó sus cosas sobre la butaca de ella, la faltante, en el asiento de su desaparición.
Si me mirabas de lejos era tan triste, que no quería ser yo. Quería ser otra, que contara la historia de una mujer rota, en una butaca rota, junto a un asiento roto y tan solo que estaba lleno de ausencias.
La ausencia de ella, la ausencia de dios.
Y ninguna explicación afortunada.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)